Domingo Soriano analiza la muy recomendable reciente obra de Jason Brennan, "Contra la democracia", de nombre provocador, en el que se analiza el gran tabú que supone la misma democracia y sus fallos, mostrando recetas para mejorarla.
Artículo de Libre Mercado:
 Imagen, de hace unos días, de un colegio electoral, durante las primarias en Albuquerque, Nuevo México. | Cordon Press
Imagen, de hace unos días, de un colegio electoral, durante las primarias en Albuquerque, Nuevo México. | Cordon Press
En nuestra sociedad, no hay ningún tabú más importante que el de la democracia. Se pueden cuestionar la libertad o la igualdad (de hecho, en muchas discusiones se parte de la hipótesis de que ambas son o pueden ser contradictorias). Se puede criticar el sistema de partidos o el Estado-Nación. El sistema electoral o la separación de poderes. Pero la democracia no se puede tocar. De hecho, incluso quienes de forma más palpable se saltan todas sus normas… incluso estos se apropian del nombre y de los símbolos externos de la democracia: la República Democrática Alemana no tenía su capital en Bonn, sino en Berlín Este; y Nicolás Maduro encadena elecciones casi al mismo ritmo que encarcela opositores. En el comienzo del siglo XXI, para un político a veces parece que da igual lo que haga y cómo lo haga, pero eso sí, siempre con el adjetivo "democrático" por delante.
Aunque sólo sea por eso, el último libro de Jason Brennan, politólogo y profesor en las Universidades de Georgetown y Arizona, supone un soplo de aire fresco. Incluso aunque, como el propio autor reconocía en la conversación que mantuvo con Libre Mercado esta semana en Madrid, el título sea deliberadamente "provocador", más radical que el contenido. Porque Contra la democracia (Deusto) no es tanto un ataque frontal a las democracias occidentales, como una nueva forma de mirar a los sistemas políticos que nos hemos dado, sobre todo en lo que tiene que ver con las formas de elección de nuestros representantes.
La principal razón por la que la democracia no se puede tocar es porque la discusión se plantea siempre como una disyuntiva cerrada entre democracia o autoritarismo. No en este libro. Brennan defiende todas las libertades civiles que nos hemos dado en los últimos dos siglos. Y lo que se pregunta (y con buenos argumentos) es si el sistema de elección de representantes y el modelo democrático convencional (elecciones cada cuatro años para elegir a unos políticos que organicen la cosa pública hasta la próxima convocatoria) cumple con aquellos objetivos para los que fue creado, si es el mejor sistema posible o si no sería relativamente sencillo encontrarle una alternativa más eficiente.
El autor parte de dos premisas que, aunque conocidas y relativamente habituales en la literatura académica en los últimos años, no suelen aparecer en el debate público. La primera es que el votante medio es "ignorante", se comporta de forma "irracional" y está sistemáticamente "desinformado". En esto Brennan sigue una argumentación similar a la de Bryan Caplan en El mito del votante racional (Innisfree, 2016): la raíz de todo esto no reside en que seamos estúpidos. Ni mucho menos. La clave es que "tenemos unos incentivos débiles" para superar nuestros sesgos o errores en lo que tiene que ver con la política: al fin y al cabo, todos sabemos que nuestro voto no tiene apenas influencia en el resultado final. La posibilidad de que un votante en concreto sea el responsable de un cambio de Gobierno o de que salga elegido tal o cual representante es ínfima (mucho menor que la de ganar la lotería, por ejemplo) por lo que no hay demasiados motivos que nos empujen a informarnos sobre partidos, candidatos o programas (o, casi más importante, sobre las consecuencias que tendría que se aplicase tal o cual medida).
Los ejemplos que explica el libro se refieren al público norteamericano, pero no hay demasiadas razones para suponer que en Europa los resultados serían radicalmente distintos: así, Brennan recopila encuestas e informes que aseguran que una mayoría de los votantes es incapaz de identificar a los candidatos de su distrito, no sabe asignar una propuesta programática a demócratas o republicanos, y desconoce por completo en qué se gasta el dinero el Presupuesto federal (y no hablamos de errores menores, de si el gasto en tal departamento es del 10 o el 15% del total, sino de una absoluta ignorancia respecto a qué partidas son las más importantes y cuáles apenas reciben fondos). Citando a John Ferejohn, Brennan asegura que "nada impresiona con más contundencia al estudioso de la opinión pública y la democracia que la escasez de información que la mayoría de las personas posee acerca de la política".
El problema es que esta ignorancia se suma a otro fenómeno también bastante documentado, aunque tan políticamente incorrecto que rara vez aparece en los medios: cuando adquirimos conocimientos políticos lo hacemos menos para acercarnos a la verdad que para acumular argumentos que ayuden a nuestro "equipo político", porque en eso se han convertido los partidos, en una "tribu" a la que nos asociamos y que nos define, que divide a la sociedad entre nosotros y ellos. No nos interesa aprender, nos interesa ganar: las elecciones y las discusiones.
Habrá quien piense que pertenecer a un grupo determinado no es tan grave. Al fin y al cabo, todos nosotros, de una manera u otra, nos asociamos a decenas de colectivos con los que nos sentimos cercanos por afinidad personal, gustos, aficiones, geografía, idioma… El problema es que la política tiene una serie de rasgos peculiares. Que yo sea seguidor de un grupo musical y mi vecino de otro no tiene la más mínima implicación en la vida del otro. En política no. Como explica Brennan, "los rasgos del proceso de toma de decisiones políticas en democracia tienden a convertirnos en enemigos situacionales:
- hay un número de opciones limitado
- las decisiones son monopolísticas: todo el mundo tiene que aceptar lo que decida el ganador
- y estas decisiones políticas se imponen, contra la voluntad, por medio de la violencia (aquí Brennan a lo que se refiere es a que el Estado, que se arroga la legitimidad del uso de la violencia en un territorio, obliga a todos, quieran o no, a cumplir sus normas: por ejemplo, por muy democrático que sea el procedimiento, si no quiero pagar los impuestos que aprueba el partido rival, terminaré en la cárcel)
Todo esto nos convierte, como explica el último capítulo del libro, probablemente el que tiene un planteamiento más interesante, novedoso y polémico, en "enemigos cívicos", miembros de una comunidad en la que se celebra un juego de suma cero, en el que unos ganan y otros pierden y en el que todos sabemos que si nuestra opción no es la elegida, nos impondrán las condiciones de los otros, queramos o no: "La política tiende a hacer que nos odiemos mutuamente, aunque no debería".
Y no es sólo en lo que tiene que ver con partidos o elecciones. Brennan cree que "nuestro tribalismo político inunda y corrompe nuestro comportamiento fuera de la política. La política amenaza la idea de respeto y consideración mutuos". Para demostrarlo, cita varios ejemplos de informes realizados en EEUU, que muestran cómo los sujetos del estudio se comportaban hacia sus conciudadanos en función de lo que creían que estos habían votado: desde pruebas de selección de personal en las que republicanos y demócratas fichan a su compañero de partido (incluso aunque tenga un CV mucho más mediocre que un rival ideológico) hasta juegos cooperativos en los que sólo se confía en aquellos que piensan como tú:
El día de las elecciones, cuando mis vecinos votan, se convierten en mis enemigos y yo me convierto en el suyo. (…) La política es un juego de suma cero con ganadores y perdedores. Crea relaciones de enfrentamiento en las que tenemos razones para oponernos mutuamente y socavar los intereses del otro.Cuando convertimos estas decisiones en cuestiones políticas, tus preferencias distintas se convierten en una fuente de verdadero conflicto. Para que tú te salgas con la tuya tienes que impedir que yo me salga con la mía.En la sociedad civil, la mayoría de mis conciudadanos son mis amigos cívicos, parte de un gran empeño cooperativo. Uno de los aspectos más repugnantes de la democracia es que transforma a esa gente en una amenaza para mi bienestar. Mis conciudadanos ejercen poder sobre mí de maneras arriesgadas e incompetentes. Eso los convierte en mis enemigos cívicos.
La pregunta sería cómo resolver esta tensión. Entregarle el poder a un dictador benevolente no parece una alternativa (y habría que pensar en qué incentivos podría tener este para seguir siendo benevolente). Y al mismo tiempo hay decisiones de carácter colectivo que requieren de algún mecanismo que agregue voluntades. Brennan apuesta por "el Gobierno de los que saben" o "epistocracia". Pero no termina de quedar muy claro cuál sería su receta exacta. Plantea varias alternativas para mejorar los resultados en las urnas: desde un carnet de votante (que, al igual que ocurre con el de conducir, requeriría de cumplir ciertos requisitos) al voto plural (tanto demuestras que sabes, tanto pesa tu voto), pasando por el sorteo del derecho al voto (un sorteo en el que se escogería, al azar, a un número muy pequeño de ciudadanos que dedicaría unos meses a aprender e interesarse por las diferentes opciones políticas) al veto epistocrático (una especie de comité de sabios que no podría aprobar leyes, pero sí vetar las que consideren negativas).
De todas las alternativas, parece que Brennan se decanta por aquella que acepta el sufragio universal, pero incentivando al votante: por ejemplo, pagándole si aprueba una especie de examen cívico o exigiendo una tarifa para votar a aquellos que lo suspendan. Aunque este capítulo quizás sea lo más comercial (este tema de la epistocracia o Gobierno de los sabios generará debate), también es la parte más floja del libro. Especialmente porque no termina de quedar claro cuáles de esos fallos de la democracia a los que estábamos haciendo referencia se resolverían con este modelo. Por ejemplo, en EEUU o Reino Unido, numerosas encuestas recalcan que en aspectos clave (como, por ejemplo, la evolución de la economía mundial en las últimas 3-4 décadas) los votantes más informados y con más cualificación tienen una percepción todavía más errada que la del votante medio.
En la conversación que mantuvimos con él esta semana Brennan explicaba que cuando habla de epistocracia no está pensando en la clase intelectual, en licenciados universitarios o en cualquier otro colectivo cerrado según un baremo preestablecido, sino que más bien lo que propone es una mejor preparación del conjunto de los votantes para afrontar el proceso democrático. El problema es que se queda en la forma (cómo votamos) y deja fuera el fondo… la gran cuestión, la que realmente está en la raíz que explica las tensiones del sistema: el expansionismo democrático, o la creciente tendencia a pensar que todo (o casi) se tiene que decidir en una votación. A unos pocos kilómetros de donde enseña Brennan, los Padres Fundadores crearon una democracia más destinada a proteger a las minorías que a entregar un poder irrestricto a las mayorías. La base del liberalismo clásico siempre fue que el individuo debía tener el control sobre su vida (incluso para equivocarse) y que el Estado sólo debía inmiscuirse cuando no hubiera otro remedio, para regular aquellos aspectos de la convivencia en el que fuera necesario un juez imparcial o cuando se requiriera de un administrador leal (desde la defensa a la seguridad ciudadana). Era una cuestión ética, pero también relacionada con la eficacia: nadie tiene mejores incentivos para intentar acertar que aquel que sufrirá o se beneficiará de las decisiones que tome (ahora que la expresión está de moda: aquel que tiene "skin in the game"). Sí, el individuo se puede equivocar también en lo que le atañe más de cerca, pero tenderá a minimizar o, al menos, reaccionar ante esos errores. Y no, ese liberalismo no le convertirá un individuo aislado y egoísta, porque sabrá que para cumplir sus planes, sean estos cuales sean, la mejor solución es la unión voluntaria, en múltiples acuerdos simultáneos, con sus conciudadanos (por ejemplo, a través del mercado, un mecanismo que nos convierte en aliados de todos nuestros vecinos, no en rivales). Por ahí sí se intuye un camino por el que empezar a transitar, uno que limite en la medida de lo posible todos esos efectos adversos que Brennan analiza con detalle. Es un paso que, empeñado como está en no inclinarse por una opción política u otra (el libro repite en varias ocasiones que quiere ser útil a observadores de cualquier lado del espectro políticos), apenas se atreve a dar.

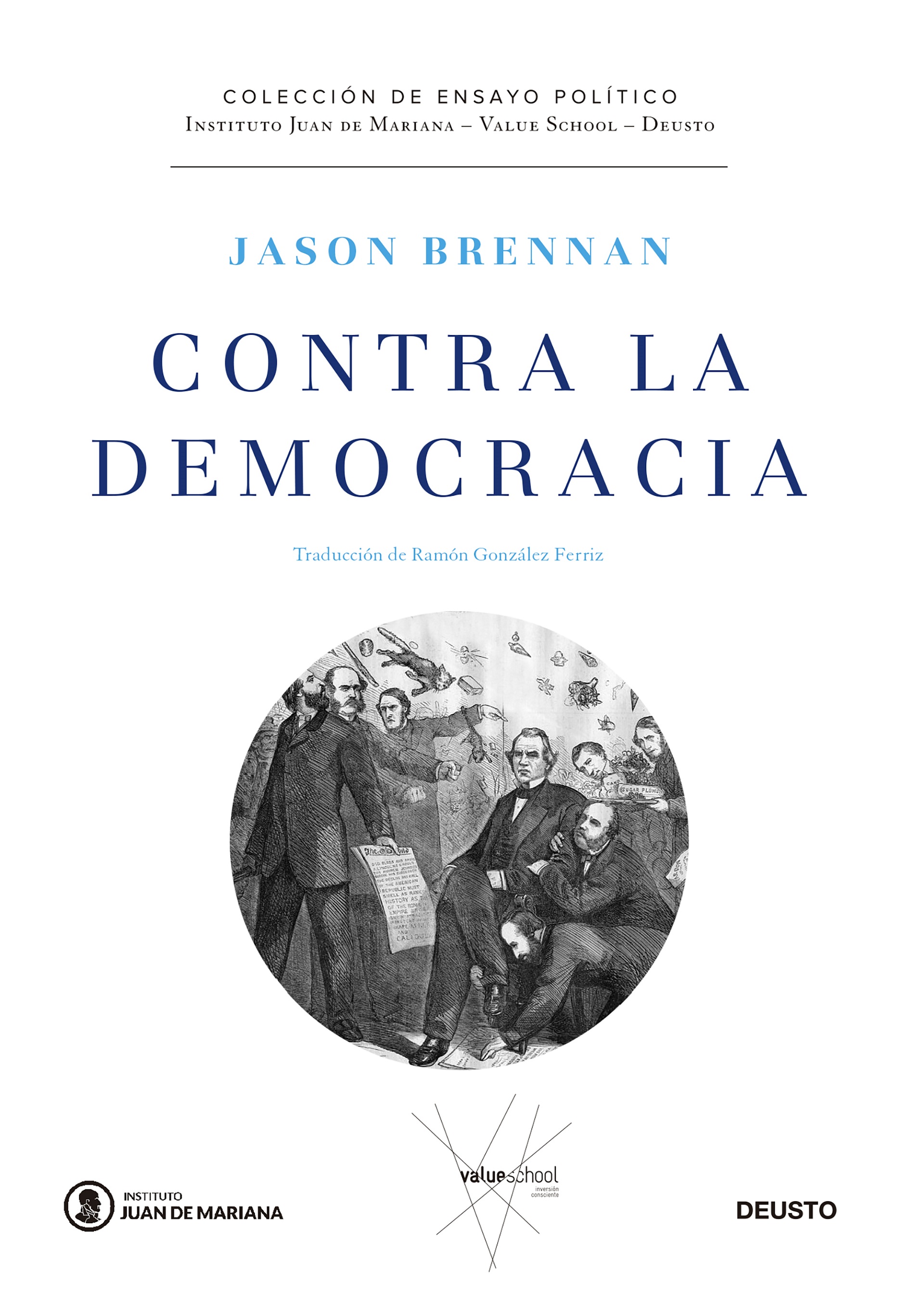
No hay comentarios:
Publicar un comentario